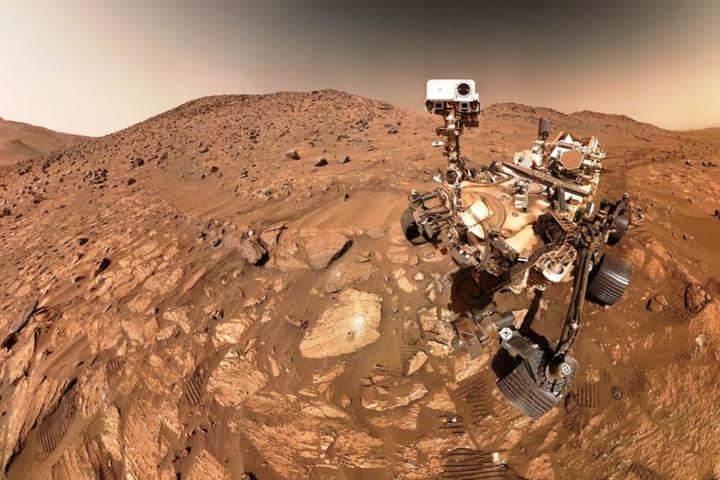Creer y reventar
Miles y miles mueren porque no creen en las vacunas -y amenazan al resto. ¿Deberían los estados obligarlos?
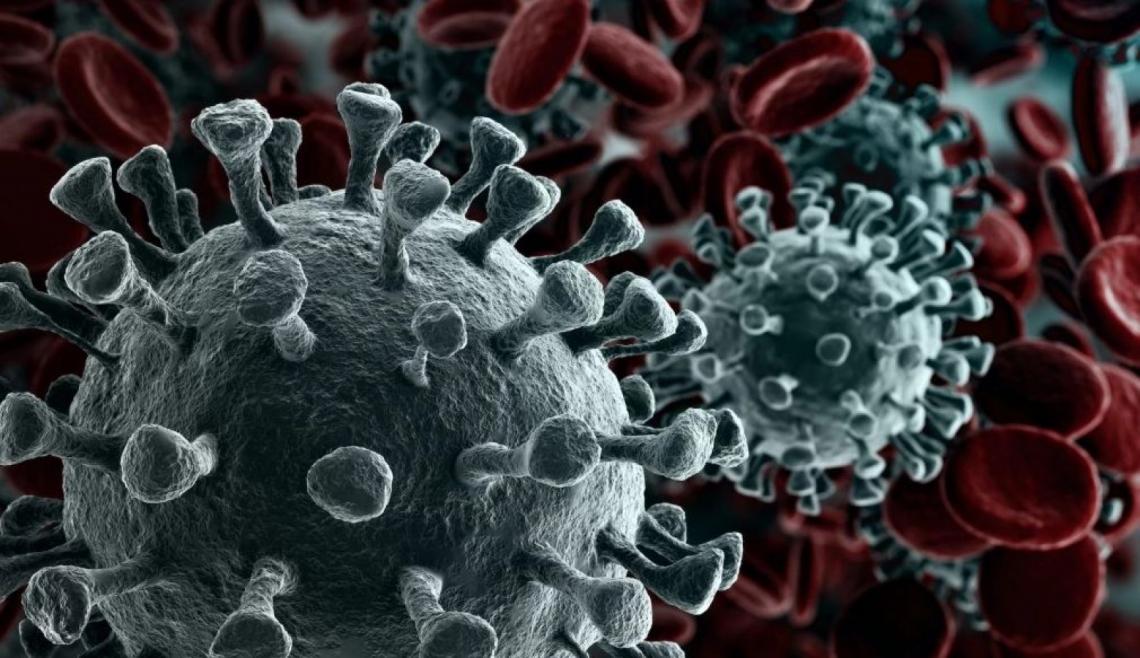
Las olas de la peste no se rinden: cuando parece que aparece la calma, el tsunami repica y se replica, olas y más olas. En España, al menos, es la quinta; en otros sitios la tercera, la sexta, la décimosegunda. Cada una es la evidencia de otro error: que creímos que ya estábamos saliendo y caímos en conductas que nos llevaron a volver a entrar. A veces porque nuestros líderes –¿nuestros líderes?– nos convencieron; otras, porque no nos convencieron. Los resultados suelen ser los mismos.
Así que, ola tras ola, la peste sigue haciendo lo que mejor sabe: desvelar, mostrar. Esta vez –como todas– no termino de entender qué muestra: ¿será, de nuevo, la poderosa estupidez humana? ¿O alguna otra cosa que, estúpido de mí, no logro precisar?
La ola actual viene anunciada hace ya mucho: contragolpe de los países pobres. En ellos, miles de millones no consiguen vacunarse; eso permite que el bicho se reproduzca, crezca, mute, encuentre formas de volver a atacar a los ricos que sí. Si alguien quiere entender la geopolítica y la economía mundiales le alcanza con mirar la distribución y aplicación de las vacunas. Quiénes fabrican, quiénes compran, quiénes regalan, quiénes mendigan, quiénes no las alcanzan: si la peste, desde el principio, sirvió para hacer visible lo que no queríamos mirar, sus medicinas lo vuelven casi obsceno.
Está claro: en Europa y Estados Unidos la mitad de la población tiene dos dosis; en la Argentina es el 13%, en India el 6, en todo África menos del 2%. Cada vez se nota más que los países pobres dependen de lo que los países ricos quieran hacer con ellos. Y cada vez se nota más la estupidez de esos gobiernos y demás poderosos que creyeron que se podían salvar solos –aunque lo nieguen en algún discurso. Se reunieron –G20 y otros clubes– y declararon que era necesaria la vacunación en todo el mundo pero ellos –dueños de las vacunas, las patentes, las fábricas– solo darán este año a los más pobres 900 millones de dosis de los 3.000 millones que les sobran. Y el mundo necesitaría 11.000 millones –que, en el esquema actual, es imposible fabricar– para llegar a la inmunidad de grupo y detener las mutaciones y parar la pandemia.
Mientras tanto esos países con pleno acceso a las medicinas necesarias se esfuerzan por enfermarse a su manera: olas y más olas. En España, por ejemplo, la quinta ola parece lógica, con perdón: los jóvenes, que se habían convencido –los habían convencido– de que no se contagiaban y que, por eso, todavía no fueron vacunados, son los que van cayendo. Mueren poco pero se infectan –y difunden el virus. En medio de tanta incertidumbre producen certezas: solo el 5,5% de los 30.000 contagiados diarios de estos días tiene las dos dosis. O sea: el 83% de los contagiados no está vacunado, el 11,5% tiene una sola dosis; se infectan los que no se pincharon. Esta quinta ola española es como un himno a la vacuna, una especie de monumento a ese gran esfuerzo científico que la estupidez de los políticos y los empresarios no consigue terminar de arruinar –aunque lo intenten: denodados lo intentan.
Es así. Solemos suponer que el mundo está dirigido por unos cuantos tontos –políticos, empresarios, poderosos varios–, que solo saben pensar –bastante mal– en beneficios inmediatos. Lo brutal de estos días es comprobar que la estupidez de esos dirigentes es el fiel reflejo de la estupidez de muchos de sus dirigidos.
Basten unos ejemplos. En Francia, faro –ya casi apagado– de la cultura universal, una de cada cuatro personas no quiso vacunarse, igual que en Alemania, potencia regional, cuna de muchos coches y unos pocos filósofos. En Estados Unidos, rompehielos del mundo occidental, parangón del progreso, son casi un tercio: uno de cada tres adultos le saca el hombro a la jeringa. Y en Rusia, la otra gran potencia que fracasó, son casi la mitad.
Es bastante impresionante: millones y millones de ciudadanos de los países más desarrollados, más educados, más “exitosos” de este mundo se entregan a la enfermedad porque desconfían de sus gobiernos, de la ciencia, de todas esas cosas. En Estados Unidos, donde todo se mide, la cifra se parece a otra del mismo tenor bobo: esa encuesta de Gallup que muestra que, en 2017, 38% de los norteamericanos creía que el hombre fue creado por “Dios hace menos de 10.000 años” –y que si les cuentan otra cosa es porque quieren engañarlos.
Son millones que creen, creen y se joden. Porque la realidad siempre encuentra maneras de vengarse de los grandes relatos miserables: mata a los que los tragan. Los antivacuna caen como moscas y recuerdan a los mártires cristianos, aquellos señores y señoras que iban cantando a que se los comieran los leones porque estaban convencidos de que era la mejor vía para mudarse al reino de los cielos–o algún otro de esos barrios cerrados.
Pero aquellos, amables, se hacían matar solos; ahora, en cambio, estos que ejercen su libertad de inmolarse ponen en riesgo a millones que se contagiarán porque, gracias a ellos, los virus siguen circulando. Entonces, ¿debe un estado obligarlos a vacunarse por el bien común? ¿Importa más la suerte general que ciertas ideas individuales? ¿Es peligroso legitimar imposiciones que podrían desbocarse? ¿Es mejor correr ese riesgo o tolerar que tantos más se mueran?
Por ahora, distintos estados intentan distintas formas suaves: en Estados Unidos hay incentivos tipo lotería –si te vacunás te dan un número–; en Francia o Italia se exigen certificados de vacuna para entrar en los bares. Pero esas medidas no funcionan, las olas vuelven, y millones de personas se perjudican por la estupidez de otros millones. Es un modelo a escala –crudo, brutal– de la democracia de delegación; es, otra vez, la peste retratando nuestras vidas.
Y al mismo tiempo el rechazo de las vacunas muestra con qué fervor millones de ciudadanos de los países más potentes –y educados– del mundo no creen lo que les dicen sus gobernantes, sus científicos, sus supuestos líderes. O, incluso: que creen que les dicen lo que les dicen para joderlos –hasta el punto de que, por esa desconfianza, se joden y se mueren. Es algo que esos líderes deberían anotar, más allá de pestes y vacunas, si quieren seguir siéndolo; es algo que todos los que pretenden cambiar algo en nuestras sociedades también deberían considerar. Hay multitudes que no creen en –casi– nada, que desconfían de todo, que se ponen en peligro porque temen. Si eso no es una crisis absoluta, que alguien me explique cómo es una. Y toda crisis, dicen, es una oportunidad. La cosa, como siempre, es para quién.